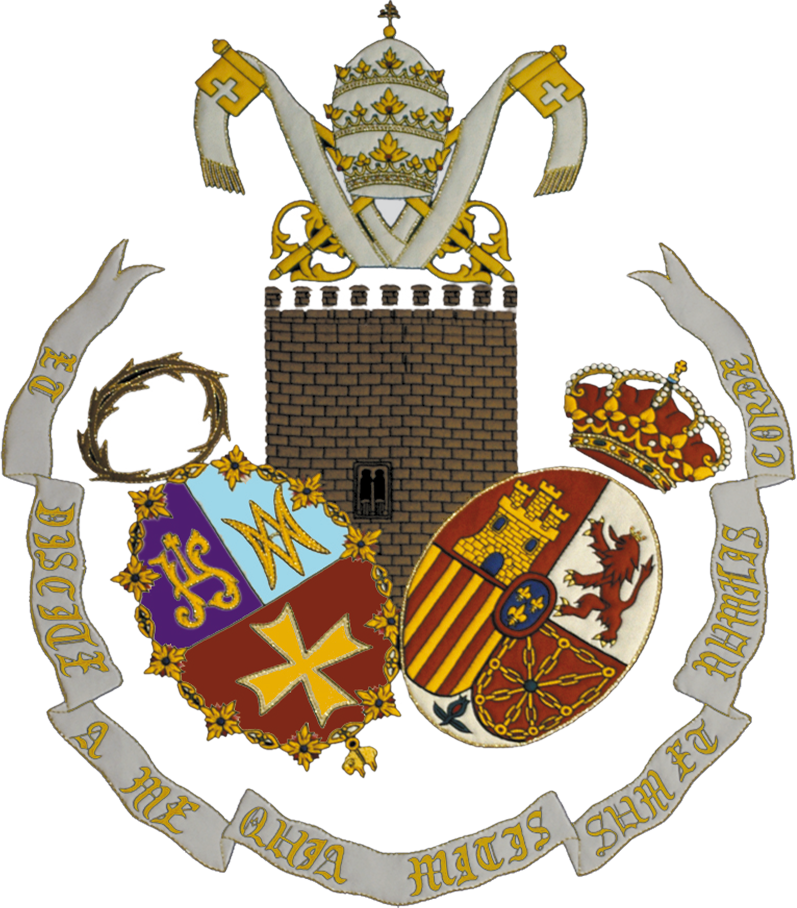Nuestra Señora de los Dolores
La advocación a la Virgen de los Dolores se remonta a la Edad Media, cuando se propicia el culto a la Mater Dolorosa. Será a finales del siglo XVI y principios del XVII, con la Contrarreforma en auge, cuando se le otorgue un impulso definitivo a la conmemoración de los Siete Dolores de María Santísima, veneración defendida y extendida por la orden servita. Debido a las grandes carencias documentales (muchos archivos se perdieron en las riadas que azotaron a La Algaba), resulta imposible concretar la fecha a partir de la cual la Virgen de los Dolores pasa a ser Titular de la Hermandad de Jesús y recibe culto por parte de los miembros de la corporación. La primera referencia a esta advocación en la corporación se registra en 1852 con la aprobación de unas reglas que se mantuvieron vigentes hasta 1977 (también en ellas se menciona por primera vez a San Juan Evangelista). Se trata de una época muy convulsa, cuando la invasión napoleónica y la posterior desamortización de Mendizábal habían hecho desaparecer el antiguo convento franciscano que existía en la villa. Las Hermandades que allí residían se trasladaron a la parroquia, donde se encontraba desde mucho antes la del Nazareno.

Este dato es de gran importancia para entender las nuevas teorías sobre la hechura y procedencia de esta imagen mariana. La Virgen de los Dolores es una imagen de candelero para vestir, de 1,67 metros de alto. Durante el pasado siglo algunos historiadores (sin demasiado fundamento) atribuyeron esta Dolorosa a la gubia de Juan de Astorga Cubero, prolífico imaginero decimonónico. Se basaban para ello en la similitud del óvalo facial (muy aniñado) con los de otras obras documentadas de Astorga. Así lo hizo el profesor José Ruiz Alcañiz en su libro El escultor Juan de Astorga. Esta teoría, sin embargo, ha ido perdiendo peso con los años y con las nuevas corrientes de investigación.


En la segunda década del siglo XXI, el doctor de Historia de Arte, Andrés Luque Teruel, apuntó que la base de la imagen, sobre la que se han efectuado numerosas intervenciones, responde a un modelo de talla de finales del siglo XVI. De esta centuria datan las manos (totalmente hieráticas, de dedos rectos y sin apenas movimiento), el cuello (largo y sin anatomizar) y el tallado interior de la boca. Estamos, por tanto, ante un modelo de Dolorosa en el que aún no han triunfado los cánones barrocos, que imprimen un gran dramatismo y movimiento a los iconos sagrados. Aquí aún sobreviven ciertos rasgos renacentistas que otorgan quietud y serenidad, dándole un aire regio y majestuoso a la imagen. Esta teoría lleva a pensar que la imagen de la Virgen de los Dolores recibió, en un principio, culto en el Convento de San Francisco de los Ángeles y que podría haber sido Titular de la primitiva Hermandad de Vera-Cruz de La Algaba, antes de que se trasladara y reorganizara en la parroquia, hipótesis apuntada por el historiador algabeño Cesar Gutiérrez Moya en un escrito publicado en el boletín Madruga de la Hermandad de Jesús a principios del siglo XXI.
Una vez en el templo matriz del municipio, la Dolorosa pasaría a ser Titular de la Hermandad de Jesús, de ahí que la primera referencia a esta advocación en la corporación no se hiciera hasta el siglo XIX.


Intervenciones sobre la obra
Sobre aquella imagen de porte regio se han efectuado numerosas intervenciones durante el pasado siglo. La escueta hemeroteca gráfica de la que dispone la hermandad es prueba de las constates alteraciones que sufrió la imagen, casi por década. Sin embargo, de todas ellas, sólo se tiene constancia documental de dos. La primera, en 1967, la realizó Francisco Buiza Fernández, quien le imprimió una expresión muy dura al rostro. Dos décadas después, en 1987, la restauró Antonio Dubé de Luque, a quien se le debe, en gran medida, la impronta actual. Este imaginero, además de realizarle nuevos brazos, cuerpo y candelero, dulcificó la expresión de la mascarilla y modeló el cuello cilíndrico, caracterización propia de las imágenes del imaginero. La expresión de dolor se la acentuó ampliando el entrecejo y suavizando el sonrojo de la mejilla. La restauración de Dubé de Luque supuso un punto de inflexión en la gran devoción que actualmente se le profesa a la imagen.